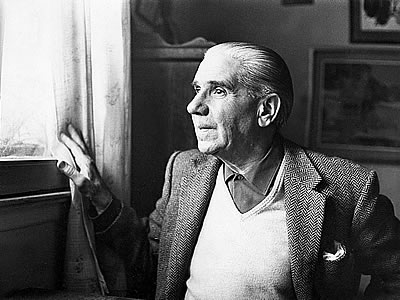Por Jorge Boccanera
El poeta da noticias de un tren fabuloso conducido
por un prestidigitador buscando el camino de las islas perdidas; sus vagones
transportan un circo, un puerto y un bodegón llamado El Puchero Misterioso.
Trotamundo que cree —según lo afirma— en la redención de los perdidos, la
revuelta social y el "dulce oficio de la poesía", Raúl González Tuñón
(1905-1974) fue un lúcido testigo del siglo que está por terminar: participa de
las varias tendencias vanguardistas y como muchos artistas de la época asume un
compromiso activo que lo lleva a participar en los congresos de intelectuales
para la defensa de la cultura en la Guerra Civil Española.
Su extensa obra acepta la palabra viaje, más
que como resumen como punto de partida de una experiencia poética ligada a la aventura,
la vanguardia y la revolución. Hay que decir que cada uno de
estos términos contiene y representa a los demás, amasando ese espíritu en
movimiento proclamado por todas las corrientes de ruptura surgidas a principio
del siglo veinte y que en su gran mayoría debatieron sobre una poesía que en un
mismo impulso entrelaza la conciencia y el devenir irracional, lo ético y lo
estético. Para Tuñón, esa comunión entre verdad y belleza se resume en una palabra
sobre la que vuelve una y otra vez: autenticidad.
El viaje, además de desplazamiento,
etimológicamente significa libro donde el viajero anota sus impresiones. En
Tuñón, estas páginas guardan un itinerario que comprende sus primeras lecturas
e influencias, la escenografía barrial, el salto del verso a la prosa poética,
una mirada ganada por el eros de la nostalgia, la interpelación constante hacia
todo aquello que lo rodea y la búsqueda de un interlocutor, ese
"otro" implícito en el ademán del "había una vez" con que
se inician los cuentos. Pero aquí, el "había una vez" gira al
"yo conozco", "estuve", "me acuerdo"; a partir de
esa consigna el testigo abre una puerta por la que desfilan personajes reales y
ficticios. Los presenta con la familiaridad y, al mismo tiempo, con el asombro
de quien los ve por primera vez, ya que cada uno guarda una peripecia única,
intransferible. Son los anónimos mineros, marineros, estibadores, voluntarios
internacionalistas, pero también el Torito del Abasto, Buster Keaton, Domingo
Ferreiro, Frank Brown, Búffalo Bill, Sacco y Vanzetti, Evelyn Brent, Duke
Ellington, Chaplin. Todo aquello que implique tratar de poner un pie en un
territorio desconocido, está dentro de este viaje, "encrucijada de
caminos que parten y caminos que vuelven"; instancia que se desdobla en
sueño, azar, curiosidad, encuentro, imaginación, y la posibilidad de pensar lo
diferente como parte de uno mismo.
La vecindad, la compañía
La herencia mencionada en "El poeta murió al
amanecer", de Canciones del tercer frente (libros de Heine,
Quevedo, Darío, Whitman, Rimbaud, Machado, etc.) da cuenta de esa extensa
galería de escritores que acompañaron a Tuñón no solamente desde una órbita de
influencias, lecturas y vecindades, sino también como personajes de su propia
teatralidad con los cuales dialoga en sus textos, o aparecen como centro de un
homenaje, o son convocados para suscribir una frase, una idea, en suma, una
visión del mundo. Estos poetas están presentes desde los epígrafes, asoman en
numerosos versos y quedan finalmente retratados en El rumbo de las islas
perdidas, uno de sus últimos libros.
Entre las afinidades, destacan Héctor Pedro Blomberg
y Evaristo Carriego, el cosmopolitismo de los "Grandes veleros de los
siete mares", y el chamuyo de La canción del barrio: puerto y
ciudad como escenarios de una misma atención fijada en la encrucijada
existencial. La marca de Blomberg pasa por una Babel flotante que levantó en
sus libros de poesía y de narrativa; en esa torre a la deriva (fue uno
de sus títulos) habita "la sangre de los nómades", "el dulce mal
de andar" y "el alma siempre en viaje".
La poesía como un atlas; añoranza de lugares remotos
y un álbum de fotografías: las de Sammy Mac Gann, Jeannette, el negro del
banjo, el que toca la cítara, la turquita del sótano, la judía del Wembley.
Todo confraterniza con todo por el hilo de la evocación. Cada uno está hecho de
lo que dejó atrás. Más allá de una atmósfera muchas veces sombría, de un telón
de fondo marino que provee toda una simbología singular, se agrega una mueca de
ciertos pasajes trágicos. Este rasgo acerca la literatura de Blomberg —quien
publicó sus trabajos en La
Novela Semanal— al folletín romántico. Tuñón
recuerda la poesía del autor de Bajo la cruz del sur como el escenario
del "New Croos, bar de Camareras", el de las musicantas del Bajo, el
del puerto abigarrado y pintoresco, laborioso y tabernario, sombrío y
luminoso". En ambos poetas, las cosas están teñidas
de humanidad; dice Blomberg: "Junto a los muelles duerme fatigado el navío
/ Como si el agua negra lo fuera a adormecer"; le responde Tuñón que
"La barca costera": "Descansa del trajín de aquel día inclemente
/ ¡Si parece una hembra que acaba de parir!".
Por la misma correa de transmisión se entroncan las
voces de Tuñón y Nicolás Olivari, nombrando un mundo que se desmarca de la
supuesta normalidad en el paso del poeta maldito, el ademán fumista (sarcasmo,
parodia, tono de burla) y las influencias comunes de Villón, Baudelaire,
Corbière; pero además un aire de truculencia en sus galerías de señoritas
muertas, la ciudad cruzada por la inmigración y una suma de personajes que van
de Pierrot al prestidigitador. Los poemas de Olivari, con quien Tuñón escribe la
obra de teatro Dan tres vueltas y luego se van, son, según el mismo
Tuñón: "ásperos, desgarbados, descarnados". Añade que en El gato
escaldado y La musa de la mala pata: "están todavía esos
fracasados, como el tenor afónico Pier María Giró Dellavalle, y esas patéticas
cuatro musicantas de la orquesta". La mención al fracaso y al patetismo
ponen en el tapete el tema del grotesco, esa franja que también transitó
Roberto Arlt: "Parentesco, que, hacia 1930, también lo aproxima en su
manera de mirar y de descifrar la ciudad, modernista en su fachada pero
humillada en sus recovecos y contrafrentes, con el Armando Discépolo de Stéfano
y Babilonia, así como con los lúcidos descubrimientos de Deffilipis
Novoa de He visto a Dios".
Ya desde su primer libro, Tuñón expresa el malestar
del arrabal, el desacomodo del inmigrante, la denuncia de un sistema que
excluye y sanciona; la imagen del grotesco implica deformación, negación de ideas,
recorte de las ilusiones, degradación; mutilaciones verificables también en el
cuerpo: mancos, cojos, locos, ciegos, jorobados, perfiles de cuasimodo. La
mueca del grotesco que establece un espacio ambivalente, pendular entre el
lamento y la celebración, se resume en esta línea de Tuñón: "estoy riendo
/ y estoy llorando". Es así que sus personajes pasan de ese no lugar
al que han sido relegados —el conventillo, la fábrica, la cárcel— , a ocupar el
afuera; un mundo de orillas, de plazas, de caminos que desembocan en otros
caminos, de rutas que conducen a las islas, símbolos de la utopía.
"El inmigrante —sostiene David Viñas— se ha
convertido en grotesco a causa de su trabajo, su avidez de dinero y su fracaso.
O, para definirlo, el grotesco es la caricatura de la propuesta liberal." "Somos seres en borrador,
inconclusos", escribe Tuñón en "Historia de veinte años" (Todos
bailan), y en "Blues de los pequeños deshollinadores" expresa:
"¿Te acuerdas de María Celeste? / Pues hoy María Celeste es una /
prostituta... ¿te acuerdas de Juan el broncero? / Pues Juan el broncero es hoy
/ un ladrón". Apresados en esta estructura social, los personajes caminan
entre la humillación y el resentimiento. En "La antigua canción de la
marina mercante", de La calle del agujero en la media, el poeta
pregunta y se responde: "¿De quién es la vida? ¿Quién está haciendo la
vida? / Oh, nosotros, nosotros somos comparsas: la vida es de los millonarios,
de los atletas, de los perfumistas, de los aviadores, de los contrabandistas y
de los escribanos. Somos comparsas, comparsas, como los leones que sacan la
cabeza en los circos y saludan".
Las únicas deudas que tiene un poeta son con
aquellos que lo antecedieron. En el caso de Tuñón, se agregan Rilke y Fernández
Moreno; en una mirada más abarcadora, es posible ubicar su poética en un
proceso de coordenadas: Walt Whitman-Valery Larbaud y Charles Baudelaire-Carl
Sandburg. La mención del autor de Hojas de hierba es reiterada en los
libros de Tuñón; comparten ambos una visión sobre el cosmos que es fe
inquebrantable expresada a modo de programa de cantos; Whitman, recitativo,
instala un ritmo libre de acento profético que habla de una comunión entre los
hombres y la naturaleza.
Respecto a Larbaud, es indudable que Tuñón fue poco
menos que deslumbrado por una respiración que ondula al ritmo de los viajes y
por un personaje creado por el francés, llamado Barnabooth (según
Octavio Paz, el primer heterónimo de la literatura moderna) y que seguramente
tuvo que ver con la génesis de Juancito Caminador. No es para menos, Larbaud es
un grande y, con Apollinaire y Cendrars, innova en la forma, renueva la
métrica, se anticipa al simultaneísmo, ensaya poemas-filmes, busca puntos de
encuentro entre la prosa y la poesía. Barnabooth convoca desde el
pensamiento, reúne desde la memoria, rescata desde la imaginación; el resultado
es un universo en movimiento; a través de una especie de reconocimiento, del
retrato hablado de cada cosa, aparece un mundo con todas sus funciones vitales.
En Todos bailan, Juancito Caminador brinda un "Recuerdo de A. O.
Barnabooth" que resume una existencia "de inútiles partidas e
imposibles retornos"; frase que prácticamente escriben y borran constantemente
las agujas del reloj de Barnabooth. El personaje de Tuñón —parafraseando
el texto "Oda" de Barnabooth— asegura que "nada quiere
saber sino esperar eternamente cosas vagas... y escuchar con asombro, con
miedo, con nostalgia / la música amontonada del mundo".
Barnabooth es sinónimo de
travesía, de ubicuidad (siempre sometida al instante de la partida); el poeta
que come del pan del exilio es un desterrado de ningún lugar; Larbaud registra
el nacimiento de su poeta en 1883 en la localidad chilena de Campamento,
territorio disputado por varios países y que finalmente pasó al mapa peruano.
Esa cadencia de habla, ese tono zumbón, ese catálogo de lugares exóticos y esa
pasión por los viajes, llegan a Tuñón de la mano de Ricardo Güiraldes y se
instalan en su poesía.
Por su parte, Sandburg acerca el tema de la nueva
poesía norteamericana, lengua viva que se corporiza de 1910 a 1920 en los textos de
Vachel Lindsay, Edgar Lee Masters, Emily Dickinson y Bret Harte. Es importante
mencionar aquí el libro El soldado desconocido, del nicaragüense Salomón
de la Selva,
poeta formado en los Estados Unidos que tras destacar en lengua inglesa publicó
el libro citado en México, en un año clave para las vanguardias, 1922. Escrito
en español, El soldado desconocido acerca una dicción que integra lo
confesional con el epigrama latino, la onomatopeya con el tono de salmos, el
diálogo con el género epistolar.
Otro poeta nicaragüense, José Coronel Urtecho,
fundador hacia fines de los ‘20 del grupo Vanguardia, traduce, antologa, comenta,
las voces de una nueva poesía de USA. Dentro de este "renacimiento"
surge el poeta trovador, el juglar, el clown, el artista de plaza, el recitador
de feria, tan caro a la poética de Tuñón. En Rápido tránsito,escrito con el jadeo de la prosa de viaje,
Urtecho reivindica la aventura y rescata a Mark Twain, piloto por el
Mississippi, navegando en tierras de Darío por el río San Juan donde también
desfilan madereros, contrabandistas, especuladores, compradores de hule,
empleados de bananeras, "tratantes" de ganado, evangelistas,
"atrapadores" de fieras vivas, exportadores de papagayos y hasta un
andarín que viaja hacia Buenos Aires sobre una bicicleta de flotadores.
Tuñón lee a los escritores estadounidenses —a Bret
Harte y O. Henry los ubica dentro de la "picaresca sentimental
norteamericana"— y está al tanto de la producción desplegada hacia 1914;
ese fraseo que incorpora la jerga callejera y enlaza el sueño con la crónica.
Vachel Lindsay, mezcla de "rapsoda-evangelista-cirquero", autor de
una Guía manual para mendigos, cree "en la alianza del ángel y el
payaso" y predica sus sermones jeroglíficos reproduciendo "con
cinematográfica viveza el multitudinario panorama de la vida
norteamericana". Acota Urtecho: "su poesía es un costal de mago en
que hay de todo lo maravilloso y ordinario, realismo épico lírico, romance y
sermoneo, música y ruido, poesía y charlatanismo, farsa y elevación".
Para Urtecho, Sandburg, descendiente de Whitman, se
expresa con "rápidas imágenes" y "un idioma viviente,
callejero": "él nos daba en detalle, al menudeo... la inédita poesía
de lo que se encontraba uno en la calle, en la escuela, en los lugares de
diversiones". Es evidente que hay algo más que puntos de contacto entre el
poeta argentino y esta nueva lírica de poetas echados al camino, a los que se
suman Richard Hovey y sus Cantos de vagabundia, los poemas protesta de
Edwin Markam y el realismo de Stephen Vincent Benét, autor del poema novela Jhon
Brown’s Body.
La mención del elemento conversacional en Salomón de
la Selva y los
poetas de la citada New Poetry, entronca con otras experiencias. En el plano
latinoamericano, con aquellos mundo-novistas que hicieron de bisagra entre el
modernismo rubendariano y las vanguardias de los veinte: Baldomero Fernández
Moreno, el colombiano Luis Carlos López, el chileno Pezoa Véliz, el mexicano
Ramón López Velarde, entre otros; y, específicamente en Argentina, con una
vertiente muy anterior rastreable en cielitos, diálogos gauchescos, y en la
dicción del tango y su prehistoria de canciones prostibularias.
El decir de Tuñón, quien gesticula en estas aguas,
resulta un entramado de discursos que llegan de la historia, el periodismo, los
anuncios publicitarios y la jerga callejera, para urdir un tono que se adelgaza
en lo confesional y se ensancha en la crónica. El poeta establece un mano a
mano con el interlocutor, un clima de diálogo reforzado en preguntas que
suponen uno o más destinatarios y articulan una oralidad expansiva:
"¿Conocen ustedes el Neuquén? / Allí hay cabañas de troncos de árboles / y
pulperías en donde venden conijilos y libros de Maurice Dekobra. / ¿Y Mendoza?
En Mendoza...", etc. Asimismo, el uso de onomatopeyas y exclamaciones, la
impronta fática y la apelación a giros y locuciones populares recrean las
inflexiones del habla ("Oye, muchacha", "Te digo",
"sin ton ni son", "Fíjate"... "¿sabes?"...
"Después de todo, amigos míos"... "Ellos me han dicho"...
"Escucha") subrayan el elemento coloquial; también aquellos textos
presentados en forma de cartas y relatos de viaje, armados con un fuerte
componente expositivo a través de la descripción y la enumeración.
Este último recurso, utilizado desde La Biblia hasta los
místicos españoles, pasa por el denominado "estilo bazar" whitmaniano
que confecciona un amplio catálogo de lo diverso y llega a la enumeración
cósmica de Neruda. En su caso, Tuñón hace un registro pormenorizado de lugares
(calles, boliches, ríos, ciudades) que prolongan los rasgos humanos de sus
personajes. Sus inventarios dibujan un mapa al ritmo febril de la metrópoli
moderna; todo "pasa" volando por la ventanilla del tren y una de las
partes remite a la totalidad. Como imágenes en cámara rápida surgen de pronto,
alrededor del pequeño cementerio de Trafalgar, "apacibles boticas,
vistosas estanterías, / humeantes vasos de ponche, señoritas muertas hace poco
tiempo, camerinos de prima donna, bandidos ilustres, / torres de bruma
con lentos pájaros, luces de gas en la calle mojada, reyes de copa siempre
borrachos..."
Poesía que acumula y amplifica (que recurre a la
anáfora para enumerar aquello que se agrega a un vasto repertorio), y provoca
diálogos y conexiones por medio del símil, figura imprescindible de la
descripción; el como sirve de enlace de entidades remotas ("Como
una idea el tren atraviesa la tarde") o previsibles ("La carta que
cayó del mueble / como una hoja del tiempo"). El como, en la
comparación retórica de Tuñón, puede estar formulado de distintos modos: parece,
quiere decir, lo mismo que, igual a, y hacerse múltiple, por ejemplo en ese
"Blues" que "quiere decir Río de Janeiro, aniversarios,
andamios, órganos, París, periódicos, motines, barrios de Flores, voces
perdidas, cartas perdidas, manos muertas, Tucumán, Chilecitos, Chiclana de la Frontera, Lucie, bares,
trenes, colegios, aviones, lluvia...".
Los iconoclastas
Con El violín del diablo, irrumpe Tuñón en
clima de una estética signada a nivel internacional por la modernidad. Se
estrena otro mundo y del tedio pantanoso emerge la carroza del siglo XX,
refinada y brutal. Hay que aprehenderla, por lo menos acercarse a ella; con
suerte, tocarla. Para eso hacen falta "palabras en libertad", nuevos
modos de ver y escuchar. La búsqueda va mucho más allá del culto a la
velocidad, el dinamismo, la mecánica y la urbe moderna; y más allá de las
sucesivas escuelas que van a encallar en la ortodoxia y a dejar en un segundo
plano el trasiego, los matices de procesos complejos que claman por espacios
plurales para el debate y el despliegue de la imaginación.
Tuñón perteneció al grupo de Florida, como se
encargó de explicitar una y otra vez, lo que lejos de suponer una retórica
definida, una adhesión a tal o cual escuela, más bien ayuda a visualizar ese
espacio de interacción, de préstamos que problematizan cualquier visión
estrecha que definió ese momento especial y complejo de la literatura argentina
como un mero antagonismo entre un pretendido arte-purismo y una literatura
social. El peso testimonial de la poesía de Tuñón se da cuando prácticamente el
impulso de la vanguardia se ha difuminado y desaparecido sus publicaciones. En
la etapa de las corrientes de ruptura (década de los veinte), publica apenas
dos libros: El violín del diablo y Miércoles de ceniza, y poemas
suyos salen en las páginas de Martín Fierro, Caras y Caretas, Inicial, Proa,
Los Pensadores, Síntesis. Disiente con aquellos escritores que por su
militancia lo ubican directamente en Boedo o en una franja intermedia entre
ambos grupos. Tuñón lleva a Olivari, incomprendido por Boedo, al grupo de
Florida; al que, asegura, pertenecía Roberto Arlt. Por otro lado, se interroga
sobre los lugares estancos. Se pregunta si a los poetas de Florida les
"¿interesaba más la forma que el contenido, como a los del asimismo
importante y combativo grupo de Boedo interesaba más el contenido que la forma?
Esto es discutible". Una consecuencia de que a Tuñón se lo
incluya en Boedo, es que quedará fuera de muchos de los posteriores libros que
reflexionan sobre el tema de la vanguardia latinoamericana e ignoran a ese
grupo.
Por otra parte, la insistencia en homologar
vanguardia con renovación formal tiene su contraparte en una labor constante de
aquellos que plantean un debate más amplio hecho de cruces de literatura de
contingencia y experimentación. Son grupos como el Estridentismo (México) y Los
Nuevos (Colombia); las publicaciones Amauta (Perú), Klaxon (Brasil),
Avance (Cuba) y La
Pluma (Uruguay); y por sobre todo ello, el aporte,
desde las ideas y desde la creación, de Vallejo, Cardoza y Aragón, Mariátegui,
Vidales y, entre otros, Tuñón, quien suscribe el deseo de transformación:
cambiar la vida, o sea, el mundo y el arte (Marx y Rimbaud), síntesis de una
multitud de manifiestos programáticos.
Está visto que en el mapa latinoamericano de los
años ´20, la poesía buscaba una opción propia. Según el crítico Nelson Osorio,
"la vanguardia latinoamericana puede ser considerada como una variable
específica dentro del conjunto mayor del vanguardismo contemporáneo (que no se
reduce a Europa Occidental, por otra parte), variable que si bien en muchos
aspectos ofrece una clara analogía con manifestaciones de la vanguardia
europea, no es estrictamente homologable ni reductible a ella".
Tuñón protagoniza este espíritu iconoclasta
articulado a una circunstancia propia que cuestiona y redefine constantemente
el lugar del creador.
El desacomodo de su poesía enriquece y amplía el
espacio de la ruptura. Por un lado el poeta innovador, el viajero de Europa, el
cosmopolita que se desplaza entre "grandes edificios" y salpica el
discurso con una nomenclatura propia de época ("tenismen",
"corneta radiotelefónica", "jazz", "chárleston",
"cocktail", etc.); el poeta de pasajes suprarrealistas (sobre todo en
La calle del agujero en la media), con la ironía y el humor del Dadá; la
mirada cubista ("los rincones se esconden en los espejos") y un
énfasis propio del Futurismo que define a Mayakovski como un "campeón de
la vitalidad poética… atropellador de escuelas y academias" y que remata:
"Somos la velocidad". Pero también, sin quedar adherido a ningún
rótulo, aparece el poeta de tonos románticos que ve un tránsito humano sobre el
espejismo de ciudad, lo humano y antepone al reino mecánico un rumor de
corazones ambulantes. Así en "Usina", poema de 1930, habla de poleas
y "hierros inútiles / en el riñón de las enormes ciudades" y dice
sentir pena por quienes viven en esas "usinas sordas, de oxidados soles,
de gruesas lluvias".
Conjuga entonces novedad y tradición, originalidad sin necesidad de parricidio; más que
hipnosis por los puentes de acero, los rascacielos, los hilos del telégrafo,
los zepelines, existe una calidad de atención hacia la peripecia del semejante;
el poeta observa la gente, sus quehaceres, los rostros enmarcados en una
encrucijada de destinos. Vanguardista, aunque fuera de los ismos de moda, Tuñón
percibe los motores atronadores de los nuevos tiempos, pero coloca su oído
allí, donde se percibe "el caliente embarazo del musgo".
En el plano de las imágenes, aparece en los inicios
la impronta ultraísta que da cuerda a un mundo inanimado; aunque Tuñón, lejos
de quedarse en esa mera transposición de otorgarle características de vida a lo
inerte, realiza una transfusión de sentimientos. Se da entonces esa lírica del
objeto, ese vitalismo animista que confiere existencia e historia a cosas que
están en movimiento, que viajan.
La respiración de Tuñón, muchas veces a contramano
de lo convencional, alterna versos de distintos metros y va del delirio a la
crónica llana, de la ronda infantil a la textura narrativa. Respecto a esto
último, aunque no abundan los trabajos críticos al respecto, hay que decir que la
poesía en prosa fue una modalidad muy frecuentada, sobre todo por los poetas
vanguardistas de las primeras décadas del siglo. Claro que anteriormente el
Modernismo se encargó de borrar las barreras estrictas entre verso y prosa,
allanando el camino a formas más abiertas. Si está Darío en la prehistoria del
poema en prosa en lengua española, entre las nuevas tendencias innovadoras que
lo instalan se cuentan Vallejo, de Rokha, Huidobro, Cardoza y Aragón, Girondo y
Tuñón. Ya en su segundo libro, Miércoles de ceniza, los seis textos
finales son poemas en prosa. La respiración elástica propia de esta poética
–que va del verso de amplio período a la estampa, la semblanza, el comentario,
el relato, el ensayo— conforma el cuerpo principal de La calle del agujero en
la media, El otro lado de la estrella, Las puertas del fuego, Himno de pólvora
y El banco de la plaza.
Aquí aparece la imantación de Baudelaire, uno de sus
poetas preferidos, y Aloysius Bertrand, el autor de Gaspar de la noche. Baudelaire
abrevó en el libro citado para dar paso a su Spleen de París; en el
prólogo señala la búsqueda de una prosa poética "musical, sin ritmo ni
rima, lo bastante flexible y contrastada como para adecuarse a los movimientos
líricos del alma, a las ondulaciones de la fantasía, a los sobresaltos de la
conciencia"; agrega que "este ideal obsesivo nace, ante todo, de
frecuentar ciudades enormes y del cruce de sus innumerables relaciones". También Tuñón busca una expresión que le
permita decir su imaginario. Por el mismo camino exploraron Mallamé y
buceadores de nuevas formas como Max Jacob, Pierre Reverdy y Blaise Cendrars,
cuyo hacer, por otro lado, apuntaba hacia el cine.
Este culto al movimiento, a la animación de lo
inerte, al collage, la descripción, la yuxtaposición, el simultaneísmo; la
influencia de lo visual –cubismo y fotomontaje—, de la imagen sobre la
metáfora, del lenguaje callejero, lleva el tema al cine; apenas un par de
ejemplos: García Lorca y Huidobro escriben sus guiones. También Tuñón, autor de
obras de teatro, está impactado por el nuevo arte. En Juancito Caminador, carne
de viaje, está el traveling. Su palabra es impactada por ese cilindro dotado de
espejos que reproduce imágenes pintadas; teatro óptico, fantascopio,
kinetoscopio, máquinas para el espectáculo de la vida. Una poesía que puede
verse y que reiteradamente hace mención al cinematógrafo y sus personajes.
Volviendo a Aloysius, Tuñón no sólo le dedica el
poema "Por los caminos de Gaspar de la Noche", sino que rescata en una de sus
crónicas de La literatura resplandeciente a "este precursor de la
aventura", señalando que: "Sus poemas… contienen a veces ciertos
rasgos sutiles del relato o glosan una anécdota sugestiva y cautivante".
En el mismo libro, sostiene que por sobre la división de poesía en verso o en
prosa y la creencia de que esta última es inferior, está la autenticidad. Cita
a Montoliú, quien rechaza la calificación de Hojas de hierba de Whitman
como "mera prosa" y ejemplifica con dos poemas de Baudelaire; uno en
verso, "El albatros", el otro en prosa, "El mal vidriero",
concluyendo en que "ambos acusan la misma calidad".
Un
caminador llamado Juancito
En 1927 Tuñón envía una foto a su familia desde
Bahía Blanca donde se lo ve de traje oscuro, sombrero blanco, pelo engominado y
bigote. Allí, en Ingeniero White, que alguna vez se llamó Puerto de la Esperanza, nace su
personaje Juancito Caminador. Su debut se da en Miércoles de ceniza
(1928), se corporiza en Todos bailan (1935) y llega hasta El banco de
la plaza, publicado póstumamente (1977). Según Tuñón "en Ingeniero
White, en Bahía Blanca, conocí a un prestigioso prestidigitador: Juancito
Caminador, que se llamaba Johny Walker. De ahí viene lo de Juancito Caminador.
Fue en 1926". Su álter ego se origina, sobre
todo, en la imperiosa necesidad de abarcar caminos varios, y en su génesis,
seguramente, aparte del prestigiador que tomó
su nombre de una marca de whisky, intervinieron otros personajes: el
"Barnabooth"de Larbaud y "Johnnie Applesse"—pionero
idealista que cruza el continente sembrando huertas— rescatado por Vachel
Lindsay, poeta norteamericano, quien también recorre su país dialogando con
todo y con todos, recitando sus textos, repartiendo dibujos y carteles.
Juancito Caminador, grumete que viaja con "Los
caballeros del caño", da noticias del porvenir, anuncia la Aurora, brinda por
"los buenos tiempos", saluda a la cofradía trotacalle y trotamundo,
dice adiós cuando llega y hola cuando se va, marcha de espaldas al camino, ve
una cosa y tiene los ojos puestos en otra. Sus canciones semejan las rondas
infantiles, incorporan onomatopeyas, juegos ("Niña de Moda, ¿está?"),
con un toque de humor, de palabra que alienta y consuela.
Ya desde su primera aparición define: "¡Soy un
prestidigitador!" y lee su bando: "vengo a decirles que la
prestidigitación triunfa en el arte y en la vida… Somos la imaginación".
Quizá en la voz de este personaje esté impreso, más que en las definiciones
sobre el arte y vida, arte y política, el pensamiento del autor, que Juancito
Caminador expresa así en un poema de Todos bailan: "Traigo la
palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente / lo cual quiere
decir que yo trabajo con toda la realidad". En Canciones del tercer
frente compone una para su supuesta muerte y rubrica su pasión por el
misterio, esa canción indefinible que, al decir de su amigo el poeta Luis
Cardoza y Aragón, no se deja atrapar viva: "Terminada su función/
—canción, paloma y baraja— / todo cabe en una caja. / Todo menos la
canción". Por fin en su libro póstumo, El banco de la plaza, el
personaje abre sus relatos de viaje en una "crónica de varios
lugares"; prosa lírica, fluida, de gran despliegue imaginativo.
Poeta y periodista, Tuñón, quien colabora con
entusiasmo en numerosas publicaciones, dirige su propia revista, Contra.
Esta publicación mensual editada de abril a agosto de 1933 y que terminó a
causa de la condena a dos años de cárcel dictada contra el poeta, revela a
través de sus cinco números su pensamiento. Contra es, también, un punto
de inflexión; ese año Tuñón está corrigiendo su cuarto libro —El otro lado
de la estrella—, convalidando su etapa vanguardista y a la vez preparando
el terreno a una producción que incorpora de manera más contundente lo social:
Remata en "Blues de 4 centavos": "no os atreveréis a decirme a
mí, que he recorrido tantas leguas, que con tranquilidad de conciencia se puede
ser neutral en este momento".
Su revista resulta, así, un espacio donde se
conjugan la gestualidad de ruptura con un ejercicio de conciencia que se plasma
en los libros y en su vida un año después, ya como militante comunista. La
aparición de Todos bailan en 1935 –donde se corporiza Juancito
Caminador— da cuenta de esta nueva etapa que, aunque excluye "Las brigadas
de choque", texto que originó un proceso judicial por incitar a la
rebelión, es altamente representativa de su poética e incluye muchos de sus
mejores poemas.
Subtitulada como "La revista de los
franco-tiradores", y con una leyenda junto al título que no ofrece dudas
sobre su amplitud: "Todas las escuelas, todas las tendencias, todas las
opiniones", Contra se ofrece como el espacio aglutinador de un
espíritu inquieto y crítico a la vez. En su vida breve colaboraron, entre
otros, Girondo, Barletta, Yunque, Aragón, Mastronardi, Norah Lange,
anunciándose para números posteriores trabajos de Bandeira, Huidobro, etc. Al
modo de las publicaciones vanguardistas de una década atrás, Contra es
cosmopolita (Tuñón escribe sobre Siqueiros y el muralismo mexicano) y en su
diversidad temática no faltan las menciones al cine (se propagandiza el film
Soy un fugitivo) ni a sus estrellas (Amparo Mom firma una nota sobre Greta
Garbo y la moda); en formato tabloide al modo de Martín Fierro o
la española Ultra, Contra es objeto bellamente ilustrado: una de sus
portadas lleva una gráfica cubista firmada por Tito Rey y en sus páginas
interiores destaca un trabajo fotográfico del cineasta Sergio Eisenstein, el
director preferido de muchos de los poetas de la época.
Desde el nombre, Contra marca una posición
política; publica artículos sobre el fascismo y el nazismo, pero también textos
sobre Marx, "Frente rojo" de Aragón, "El abrazo de José C.
Mariátegui" de Tristán Maroff, etc. A ratos, el tono que enfatiza,
convoca, agita, la ubica entre la gestualidad anarquista y los manifiestos
vanguardistas. Específicamente, el poema "Las brigadas de choque"
hace las veces de programa poético-político, de llamamiento: "Formemos
nosotros… las Brigadas de Choque de la Poesía". El poeta empuña su voz "para
degollarse en las veletas enloquecidas… Mi voz para decir el antipoema".
El texto —que repite anafóricamente la palabra "contra"— hace un
listado de las partes que conforman la "demagogia burguesa" y
anticipa contiendas que pronto instalarán sus nubarrones sobre el cielo de la
época, bajo el cual camina un "niño olfateando la sangre de la
guerra".
El dilema arte-sociedad emerge cuando entre ambas
aparece una palabra transitada hasta el hartazgo: compromiso. Para Tuñón, la
poesía auténtica no excluye ni la belleza ni la experimentación formal ni los
temas candentes de la sociedad. Ahora bien, ¿cómo se mide, en la poesía, ese
carácter de autenticidad, esa marca que certifica que algo es legítimo,
verdadero? El poeta busca un punto de intersección y ejemplifica con una carta
de Mallarmé a Zola en la cual el "artífice del purismo" no rechaza al
realismo, sino que reconoce que existen "momentos en que la verdad se
convierte en la forma popular de la belleza". Seguramente, para Tuñón autenticidad reúne obra y
conducta.
¿Arte puro o mera propaganda?
Las páginas de Contra asumieron el debate.
Una de sus páginas, "Arte, arte puro, arte propaganda", cobija notas
de Córdoba Iturburu y Girondo; el primero deplora que Borges haya entrado en el
tema de manera jocosa, eludiendo una pregunta lanzada por el contrario sobre un
asunto que no deja de tener un significado profundo en ese 1933, y que Iturburu
resume así: "¿No cree Ud. que el mundo ha cambiado, que algo se ha roto
para siempre, que algo para siempre ha nacido, y que ese algo —sentimiento,
idea— puede constituir (…) una emoción universal rica de elementos
artísticamente válidos?". Por su lado, Girondo rechaza por igual a un arte
que intenta "servir" como al denominado "arte puro" y
concluye: "prefiero lo desgajado y lo viviente; aspiro a un arte de carne
y hueso, con cerebro y con sexo, menos perfecto, o de una perfección disimulada
bajo una trabajosa y cálida expontaneidad (sic) un arte para todos los
días, un arte poco popular, un poco desgarrado —si se quiere—; pudoroso en su
impureza, contenido dentro de la más absoluta libertad de expresión".
El escritor guatemalteco Cardoza y Aragón sitúa a
Tuñón en el espíritu de una sentencia de Eluard: "Del horizonte de un
hombre al horizonte de todos", agregando que su poesía "no tiene ese
carácter predicador, perentorio, primario de la poesía de mera propaganda
elemental… Suave su rosa blindada que no cesa de ser rosa". En base al título de su libro más
significativo que alude a la
Guerra Civil Española, Neruda llamó a Tuñón "el poeta
que blindó la rosa". Realidad y sueño, caos y armonía, forman parte de una
antinomia que el poeta argentino trató de conjugar en su escritura animado por
una lucha de contrarios.
En Tuñón, vida y obra se abrazan a una misma
temperatura, una y otra atravesadas por una mirada sumamente crítica. Esta
visión se traduce en un modo de participar y de decir; la impronta política
surge así desde la voz de los primeros poemas y encuentra un punto alto en los
cuatro libros que escribe a la guerra de España. Un tono de marchas, himnos,
cantos y elegías hilvana el espíritu combativo, antifascista, de quien
presencia la ola de destrucción que sepulta el vislumbre de un mundo solidario
y lleva a la muerte a sus amigos poetas Miguel Hernández, Robert Desnos, García
Lorca, René Crevel, entre otros.
La rosa blindada y La muerte en
Madrid, condensan el desgarramiento y la furia del niño criado en el barrio
del Once que ve marchar las manifestaciones del Primero de Mayo y escucha
encendidas arengas de socialistas y anarquistas; y también del joven que está
en la Patagonia
luego de los fusilamientos y que años después integra el comité de escritores
por la candidatura de Yrigoyen; de pronto ese niño, con un abuelo minero y otro
imaginero, está en España leyendo sus textos en medio de la guerra,
participando en los congresos por la cultura, dialogando con Brecht, Tzara,
Barbusse.
Más tarde, con Todos los hombres del mundo son
hermanos, se instala en una corriente de posguerra que algunos han
denominado neohumanismo y que tiene su centro en el Canto general de
Neruda. Por esos años, los '50, el gesto solidario de los Poemas humanos de
Vallejo se anuda a voces que empiezan a ser ampliamente difundidas en la
Argentina (Nazim Hikmet, Miguel Hermández, Paul Eluard, Mayakovski) donde De
Lellis publica Cantos humanos, Portogalo sus Poemas con habitantes, Pedroni
Cantos del hombre, etc.
La dignidad también aparece por el lado del trabajo.
En El violín del diablo Tuñón define a un estibador como "un dios
de la fatiga", esos que componen "el noble poema del sudor".
También para Vallejo el trabajo redime, restaña, libera; en Los heraldos
negros festeja el paso del joven labrador de Irichugo: "Aquiles
incaico del trabajo", en Poemas humanos llama a los mineros
"creadores de la profundidad" y en España, aparta de mí este cáliz
habla del "¡Obrero, salvador, redentor nuestro!"
Poemas
del arrabal
Distintos poetas rayan las paredes de distintos
barrios de la ciudad capital: Carriego y Borges, Fernández Moreno y Tuñón. Al
autor de A la sombra de los barrios amados le tocan los márgenes, unas
orillas que se desplazan, arenas movedizas del suburbio que invaden el centro,
arrabales que viajan con su boca extranjera. El coro de cantores de las urbes
—el París de Baudelaire; el Chicago de Sandburg; el México de Huerta— incluye a
Tuñón entre los muchos poetas que dialogaron con Buenos Aires.
Cuando escribe en 1931 el tango "Luna de suburbio",
con música de su hermana Irma ("Luna de la modistilla / amiga vieja de los
payadores"), Tuñón ya es un habitante de la ciudad anclada en la noche del
bajo fondo. En El violín del diablo, François Villón gira entre cortes y
quebradas, mientras la miseria levanta el castillo de naipes del conventillo.
Luego, la ciudad le enseña su rostro sin maquillaje y a la luz de la madrugada
le quema los ojos cuando: "se abre el alba en el cielo, como una
lechería".
Bronca del que le cambiaron el escenario y el trago,
porque Puente Alsina "bebe caña fuerte". Desde ese libro, Buenos
Aires se desdobla interminablemente en una secuencia de postales con bullicio
de mercados, boliches, organitos, guitarras, malevos y tranvías. De Carriego, a
quien define como "el cantor de la tristeza del arrabal, del drama de los
ofendidos", prefiere su obra póstuma La canción del barrio.
Homenaje
Raro privilegio tuvo el poeta: publicar en una
editorial que llevó el nombre de uno de sus libros, La Rosa blindada. Pero
antes, la admiración de sus contemporáneos, Neruda, Alberti, Lorca, Guillén,
León Felipe, y después la admiración de las nuevas promociones de poetas
argentinos que lo convirtieron en un referente obligado. A la citada editorial,
hay que sumar homenajes, revistas, grupos y antologías de poetas que se nombran
con los títulos de Tuñón.
Su influencia es indiscutible en una franja de la
poesía hispanoamericana que, entre muchos nombres, incluye a Miguel Hernández,
Efraín Huerta y Juan Gelman. El español le dedica el soneto de "Raúl, si
el cielo azul se constelara / sobre sus cinco cielos de raúles"; para
Gelman, Tuñón "vivió su propia vida como una aventura abierta a la belleza
humana de la poesía y a la poesía de la belleza humana"; mientras que el
mexicano deja constancia del impacto que le produjo leer textos de Tuñón
difundidos en las revistas Noroeste de España y en la publicación de
Neruda, Caballo verde para la poesía. El interés de Huerta, una de las
principales voces del México contemporáneo, se volvió a partir de allí –dice—
"constante y activo".
Por su parte, el francés Robert Desnos le dedica
también un sentido poema: "Es a la vida adonde vamos… Y yo no daría un
sólo minuto / de nuestras vidas / por un siglo".
Los poemas son los grandes viajeros de este tiempo,
establecen constelaciones de diálogos y surgen, libres, donde se les antoja.
Como cuando en España, escuchando entonar a un coro estrofas de su poema "La Libertaria", Tuñón
escuchó sorprendido decir que se trataba de un tema "anónimo". Y
sonrió con todo el cuerpo, con alegría, con orgullo, por él, por la canción,
por sus amigos, por el misterio, por todo lo que no entra en una caja.